Aspectos mágicos de los minerales y piedras preciosas
Autor: Ana Díaz Sierra
 A todos nos habrá llamado la atención, en algún momento, la perfección y la belleza de los minerales cuando los encontramos cristalizados en figuras geométricas de gran simetría, ya sean transparentes u opacos, con sus hermosos brillos y colores. No hace falta que sean joyas de gran valor ni codiciadas piedras preciosas; un simple cristal de calcita, de cuarzo o de pirita esconden en sus colores, brillo y simetría todo un conjunto de secretos y misterios. Una geoda, tan oscura, amorfa y fea por fuera, guarda en su interior la transparencia y el color de los cristales de amatista, como un tesoro.
A todos nos habrá llamado la atención, en algún momento, la perfección y la belleza de los minerales cuando los encontramos cristalizados en figuras geométricas de gran simetría, ya sean transparentes u opacos, con sus hermosos brillos y colores. No hace falta que sean joyas de gran valor ni codiciadas piedras preciosas; un simple cristal de calcita, de cuarzo o de pirita esconden en sus colores, brillo y simetría todo un conjunto de secretos y misterios. Una geoda, tan oscura, amorfa y fea por fuera, guarda en su interior la transparencia y el color de los cristales de amatista, como un tesoro.
Vamos, humildemente, a intentar penetrar en esos secretos, en el misterio que nos ocultan los minerales, ese reino de la naturaleza que, en nuestro actual momento civilizatorio, nos parece muerto, aunque los antiguos, con su concepto de Vida Una, reconocían también dinámico y lleno de vida, aunque con un distinto ritmo de nacimiento, desarrollo y muerte.
Si la ciencia es el estudio del aspecto material de la Naturaleza, midiendo y comparando los fenómenos físicos, utilizando para ello los sentidos (y las prolongaciones de los sentidos que suponen los complejos aparatos de laboratorio, desde el telescopio al escáner), la magia es el estudio de las relaciones entre la materia y el espíritu, entre lo de “abajo” y lo de “arriba”, lo visible y lo invisible. El conocimiento mágico parte del reconocimiento de la existencia de un mundo invisible, que es fuente y origen del mundo visible. Para el mago, cada cosa visible, medible, computable, es solo un reflejo o un símbolo de otra realidad no visible, ni medible, ni computable, que se expresa a su través. Todos los objetos sensibles tienen, pues, un continente (el objeto) y un contenido (el ser que a través de él se manifiesta), y el objetivo del mago es descubrir, penetrar ese contenido, ese mensaje escondido. Las leyes que investiga no son las que relacionan las medidas y pesos de los símbolos, sino las que relacionan sus significados.
Aparte de las propiedades físicas de los minerales, podemos constatar otra serie de efectos que producen en las personas. La existencia del arte de la joyería, desde tan antiguo como no se puede calcular, demuestra que la fascinación que provocan en el hombre va más allá de su utilidad técnica. Todas las antiguas culturas, desde Egipto hasta China o México, así como otras mucho más primitivas desde el Paleolítico Superior, han trabajado los minerales dándoles un valor estético, social (y económico), simbólico y sagrado.
En las culturas primitivas encontramos el culto a las piedras como símbolo de la fertilidad, lo cual puede resultarnos chocante si estamos acostumbrados a considerar al mundo mineral como el reino “inerte”. Encontramos multitud de mitos relativos a hombres y héroes nacidos de las piedras: en el Génesis, donde encontramos al primer hombre, Adán, moldeado de arcilla; o en la mitología griega, en la que Deucalión arrojaba los “huesos de su madre” (la Tierra) por encima de su hombro “para repoblar el mundo” después del Diluvio, y por cada piedra que él arrojaba surgía un hombre, brotando las mujeres de las piedras que lanzaba su esposa, Pirra; o en el lejano México precolombino, en la figura de Quetzalcoatl, cuya madre, Maya, quedó embarazada al tocar una piedra. Por poner algunos ejemplos.
Aún hoy quedan vestigios de estos simbolismos en la propia España. En zonas como Galicia, se sigue atribuyendo el poder de fertilidad a ciertos megalitos, y las mujeres casaderas van a tocarlos para recibir de ellos el don de la maternidad. La piedra es, de esta manera, el símbolo de la Gran Diosa, “Petra Genitrix”, la “Matrix Mundi”. La piedra, invulnerable, irreductible, se mostraba como símbolo del ser, y así se convierte en la imagen arquetípica que expresa la realidad absoluta, la vida y lo sagrado.
Siguiendo la ley de las analogías, el nacimiento y crecimiento de los minerales se producía en el “vientre” de la Tierra del mismo modo que el niño se desarrolla en el vientre de su madre. Pero, al igual que la mujer ha de ser fertilizada por el hombre, la Tierra ha de ser fertilizada por las potencias cósmicas, los astros y sus influencias siderales. Las piedras preciosas y los metales surgirán entonces de la participación de la Tierra y los otros elementos (agua, aire y fuego), ordenadas todas sus moléculas por la fuerza superior de los astros. La roca (como matriz) engendra las piedras preciosas, y la madurez es la que da calidad al mineral, lo cual nos está hablando de una “embriología” mineral:
“Cual el niño se alimenta de sangre en el vientre de su madre, así el rubí se forma y alimenta…”[1] (De Rosnell, 1872).
Así, en las prácticas de la minería, cuando se agotaba el mineral, se dejaba “reposar” a las minas, porque la mina (matriz de la tierra) necesitaba tiempo para volver a engendrarlos. Plinio afirmaba, y también Estrabón, que las minas de galena de España “renacían” al cabo de cierto tiempo; y Barba (un autor español del siglo XVII) recomendaba el reposo, con obstrucción de la mina, de diez a quince años para que volvieran a crecer los minerales.
La idea es que los minerales nacen, crecen y maduran, lo cual implica las ideas de vida y tiempo, de movimiento continuo. (“Por aquí nacen unas piedras con forma de caracol…”, me decía en cierta ocasión un campesino de la localidad de Loja, refiriéndose a los abundantes fósiles de ammonites que se encuentran en la zona).
Todo un mundo de espíritus puebla la naturaleza, y también las piedras, cuevas y minas están habitados y protegidos por diferentes tipos de espíritus. Ángeles, santos, hadas, gnomos, semidioses y héroes civilizadores son los que en los mitos enseñan la minería y la metalurgia a los hombres. Según Paracelso, los elementales de la Tierra son los fabricantes de los “tesoros” escondidos y enterrados, y son sus guardianes, por lo que para localizar un tesoro (yacimiento) hay que ganárselos o engañarlos. Siendo el oro símbolo de pureza, los genios solo permitirán la cercanía de aquel que se encuentre puro, en correspondencia con la naturaleza de su tesoro.
Ellos son los “dueños del lugar”, y se dejan sentir en los cultos relacionados con la tierra. Los antiguos ritos mineros de apertura de una mina, hasta finales de la Edad Media, implicaban una ceremonia religiosa. En dicho rito, los mineros malayos buscan la conciliación con los genios guardianes “…dirigiendo los trabajos de la mina de estaño de modo tal que el estaño pueda ser obtenido como sin que lo advirtieran”[2].
La aparición de la agricultura y la metalurgia proporcionó al hombre la posibilidad de “colaborar” en la obra de la Naturaleza, ayudándola en los procesos de crecimiento que se verifican en el interior de la tierra, modificando y precipitando el ritmo de la maduración. Es decir, sustituyendo al tiempo. El alquimista adopta y perfecciona la obra de la Naturaleza, al mismo tiempo que trabaja para “hacerse” a sí mismo. Para los alquimistas medievales, los minerales se engendraban por la unión del azufre y el mercurio (que al igual que los elementos tierra, agua, aire y fuego, no son solo el mineral concreto, sino un símbolo de un estado de la materia y la energía), pero con la necesidad de un recipiente natural como los filones, en el que el mineral se engendre. La finalidad de la evolución de los minerales en la naturaleza es su transmutación en oro.
“Concertémonos con la Naturaleza para la obra mineral, lo mismo que para la agrícola, y sus tesoros se abrirán para nosotros…” (Un autor del siglo XVIII)[3].
Son todos estos los aspectos que para el investigador actual, encerrado en el materialismo de su método científico, pasarán inadvertidos, etiquetados con el cartelito de “supersticiones de los antiguos”.
Pero, mientras que el científico busca en los minerales una aplicación tecnológica para mejorar su “estado del bienestar”, el mago intentaba desentrañar el misterio de la materia y de la energía y su influencia en la salud y la felicidad de las personas, así como su simbolismo sagrado y religioso: lo que los dioses comunican mediante la belleza y perfección de los metales y las piedras preciosas a los hombres.
Podemos reconocer en general, a través de todas estas tradiciones, conocimientos auténticos sobre las propiedades de los minerales que, con el tiempo, se fueron perdiendo y mezclando hasta presentar una variedad con poco de verdad. Permanece, sobre todo, el aspecto terapéutico de las piedras.
Al ser la magia un conocimiento esotérico, conocido tan solo de unos pocos (aquellos que demostraron su preparación ética y moral), y muy perseguido además durante el Medievo (aunque todos los príncipes y papas se procuraran su propio alquimista y mago de corte), fue cayendo a lo largo de los siglos en una carrera de pérdida de conocimientos, transformándose en supersticiones y una serie de fórmulas misteriosas y sin sentido.
Sin embargo, bajo todo ese amasijo de supersticiones y conjuros, existió una vez un conocimiento profundo de la naturaleza, de los seres invisibles que la habitan y del hombre, que permitió a nuestros antepasados construir las pirámides de Egipto, el cromlech de Stonehenge, las pinturas de Altamira o los petroglifos gigantescos de Nazca. Restos sensibles, tangibles, que han perdurado a través de los siglos como símbolo del adelanto artístico, técnico, ético y espiritual de sus constructores.





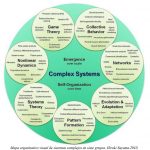



Deja una respuesta