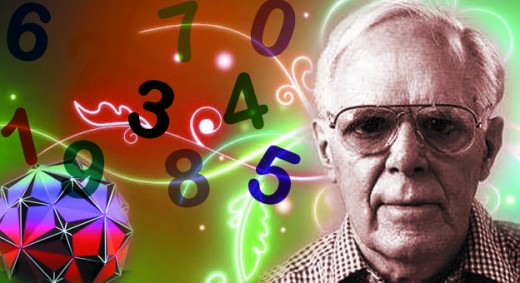ESMERALDA MERINO
Ya es de por sí asombroso que el universo exista, pero aún es más sorprendente que existamos nosotros, una parte de este universo capaz de interrogar acerca del porqué de la existencia de todo y de nosotros mismos. ¿No os sentís agobiados por este misterio? (Martin Gardner).
Hace casi un siglo nació un niño que iba a disfrutar mucho con las matemáticas y la física en su escuela primaria. Un niño que nunca llegó a crecer del todo, como Peter Pan, ya que siempre conservó ese espíritu alegre y juguetón propio de la infancia, lleno de preguntas por resolver y de acertijos por descifrar. Se llamaba Martin Gardner.
Fue el 21 de octubre de 1914 cuando nació en Oklahoma, y aquel niño grande, que nos hizo (y nos sigue haciendo) disfrutar con la explicación de trucos de magia y con las sorprendentes posibilidades de diversión de las matemáticas (incluso para los que podamos pensar que eso de los números y las ecuaciones es una ciencia difícil), llega a nosotros, noventa y cinco años después de su nacimiento, lleno de frescura y de renovado espíritu para sacar partido a cada minuto.
Carl Sagan, Isaac Asimov y otros compartieron con él muy de cerca su pasión por el conocimiento y por la explicación de aquellas cosas que no siempre parecían fáciles de explicar. Con ellos fundó el Comité para la Investigación Científica de Afirmaciones sobre lo Paranormal. Haciendo suya la máxima atribuida a Einstein, según la cual “lo que no puedas hacer entender a tu abuela es porque no lo has entendido tú previamente”, hizo que los legos en la materia leyéramos sin precaución algunas nociones matemáticas que nos causaban (para nuestra sorpresa) momentos de concentrado entretenimiento.
A pesar de lo que pudiera parecer, no fue un niño brillante en sus primeros estudios (claro que, después de conocer el caso de Einstein, ya nada nos extraña). Eso sí, gracias a aquellas interesantes lecturas de El mago de Oz en la voz de su madre, fue capaz de aprender a leer con solo mirar por encima del hombro de su progenitora aquellos curiosos signos escritos en el papel. No fue, sin embargo, una ventaja al iniciarse en la vida escolar, pues su profesora frecuentemente le animaba a permanecer callado sin responder a las preguntas lanzadas a la clase porque “impedía a los demás niños aprender a leer”. Una frustración bastante seria para un niño inquieto deseoso de demostrar todos sus progresos.
No obstante, su acicate fue un poderoso deseo de emular a aquellos privilegiados que conseguían entrar en el Instituto de Tecnología de California, una de las principales instituciones mundiales dedicadas a la ciencia, la ingeniería y la investigación. A pesar de aburrirse soberanamente en las asignaturas que no eran matemáticas o física (confesión hecha por él mismo), lo cual no le permitía sacar buenas calificaciones, no desistió en su empeño de conseguir una plaza para estudiar allí. Lo latoso era que para ello había que pagar un canon: dos años estudiando humanidades.
Lo que parecía un precio oneroso al principio se convirtió, de repente, en un feliz descubrimiento: la filosofía, a la que había llegado un poco de rebote, le abrió puertas no exploradas para conseguir lo que él denominó “saber en qué creía”.
Tanto le descubrió la filosofía que, al final, fue la carrera en la que se licenció en la Universidad de Chicago, y así fue discurriendo su vida tranquila, sin grandes alardes, hasta que, pasados los cuarenta, aprovechó una oportunidad por la que sería conocido después.
Un buen día, Gerry Piel le propuso escribir un artículo en Scientific American sobre entretenimientos matemáticos. Había llegado a esta propuesta después de ver cómo su pasión por la papiroflexia y el ilusionismo le habían llevado a explicar y descubrir trucos de magia y engaños ópticos de interés para cualquier público.
La geometría básica del plegado de papel fascinaba a Martin Gardner. Le encantaban los trucos con papel, y eso de doblar billetes de un dólar se convirtió en una especialidad de la que podemos disfrutar en varias de sus publicaciones. Le dio por fabricar un pez soplador para apagar una vela, que podía confeccionarse con un billete de un dólar y, aunque no fuera muy respetuoso, también consiguió que George Washington se convirtiera en un champiñón con solo dos pliegues en el billete. Ya entonces su relación con la autoridad era bastante familiar.
Ni corto ni perezoso, Martin recordó aquel libro con el que tanto había disfrutado en su niñez, la Enciclopedia de los puzles de Sam Loyd. Sam Loyd había sido, según él, el creador de acertijos más importante, con los que, por otra parte, había pasado muy buenos ratos. Su hijo los había recopilado en 1914 en esta enciclopedia, así que echó mano de sus viejas y queridas aficiones y comenzó una relación con el público que duraría más de veinticinco años. Durante todo este tiempo, cada mes Martin Gardner explicaba a la gente algún divertimento numérico o proponía algún juego interesante. Y cada mes, el público quedaba tan satisfecho que iniciaba con él un intercambio de ideas, preguntas y propuestas que alimentaba los futuros pasatiempos que iba publicando.
Algunas veces no resultó del todo “políticamente correcto” este intercambio. Se adentró, por ejemplo, en el lenguaje siempre atractivo de los códigos secretos y de la criptografía en su afán por divulgar trucos y conocimientos, y siempre se le dio bien relacionarse y trabar amistad con ilusionistas, magos de la fantasía, matemáticos y científicos.
Entre estos contactos estuvo Ron Rivest, lo cual generó un curioso encontronazo con el Gobierno de su país. Resulta que descifrar códigos está muy bien, siempre que no interfieras en el honrado trabajo de los espías profesionales. Es decir, que eso de dar pistas al enemigo sobre posibilidades de códigos cifrados y cómo descifrarlos no parecía muy adecuado para un patriota de pro. Así que el Gobierno prohibió a su amigo Ron que contestara nada a Martin relacionado con lo que había publicado en aquella columna, ya que estaba regalando algunos secretos de la criptografía que el enemigo podía utilizar.
La mayoría de sus escritos, sin embargo, no despertaron la suspicacia de nadie y, en cambio, nos informaron de curiosas propiedades de algunos números. Ahí está el elegante 142.857, el menor de los números cíclicos (exceptuando el 1), cuya insólita característica consiste en que al multiplicarlo por cualquier número comprendido entre 1 y 6 (que es el número de cifras que lo componen), el producto tiene también las mismas 6 cifras que se suceden en el mismo orden cíclico:
1×142.857=142.857; 2×142.857=285.714; 3×142.857=428.571; 4×142.857=571.428; 5×142.857=714.285; 6×142.857=857.142
Este prolífico escritor, con más de setenta libros publicados, no solo ha escrito sobre números y rompecabezas. También nos ha ofrecido sus reflexiones sobre la vida, sobre el arte, sobre Dios, sobre la filosofía, y, con esa humildad que caracteriza a todo buen filósofo, nos lo ha presentado no como verdades incuestionables, sino como sus hipótesis de vida.
Además de la serie de recreaciones matemáticas que publicó mensualmente en Scientific American, sacó a la luz más tarde otra serie de artículos en The Skeptical Inquirer durante cerca de veinte años, sobre temas aparentemente inexplicables o, por lo menos, no suficientemente explicados. Comentó además las obras de algunos autores, entre ellas Alicia en el país de las maravillas, del también famoso matemático Lewis Carroll, obra de la cual publicó una edición anotada. Podemos añadir en su numerosa producción una novela, El vuelo de Peter Fromm y obras diversas como El lenguaje de los espías, Izquierda y derecha en el cosmos, La explosión de la relatividad y Los porqués de un escriba filósofo, donde comparte con el lector sus valoraciones sobre la vida, advirtiéndole desde el principio que se trata, según sus propias palabras, de “lo que yo creo”.
Así, nos contó que para él, el hecho de que la naturaleza manifieste un cierto orden implica que existe un Planificador general. Con sus hipótesis de científico dice que el que tantas personas cualificadas en la historia hayan creído en Dios debería dar que pensar al ateo, igual que un sordo habría de sospechar que algo de valor debe de tener la música para que tanta gente admirable confiese que disfruta con ella.
Pero claro, para creer en Dios hay que tener fe, como él mismo reconoce: “El salto de la fe es un riesgo que asumimos, es verdad, pero también lo es la decisión de no saltar”. Sin embargo, Martin Gardner deja bien claro en sus escritos que su fe no es la de ninguna religión revelada. Su fe es una fe filosófica: “Me es más fácil creer que cualquier ley científica no es más que una ilusión momentánea producida por el Gran Mago que creer que el Gran Mago no existe”.
Asimismo, manifiesta su profunda convicción de que el hombre es inmortal, aunque no sea capaz de explicarlo o demostrarlo. Sigue en esto las huellas de otros que le precedieron, especialmente de Unamuno, Kant, Platón y Sócrates. Él reclama para sí el derecho a creer en ello, y elige la respuesta de un personaje de Cabell para defenderla ante quien no lo cree: “Puede muy bien ser así, señor, pero mi opinión es más reconfortante que la suya, y precisamente ahora mi ocupación es vivir. De morir ya me ocuparé a su debido tiempo, y de las dos, mi concepción es la que hace más placentero este menester. Al fin y al cabo, si su opinión es correcta, nunca llegaré a saber que la mía fue equivocada”.
Para Martin Gardner es razonable creer que hay unas directrices morales universales que están en cierto modo “ahí”, aunque no podamos concretarlas con certeza, y que no solo lo afirmaban Platón o Aristóteles, sino que la gente normal y corriente también lo da por sentado. Frente al relativismo ético que defiende que las pautas morales de una persona son tan buenas como las de cualquier otra, responde: “No perdamos el tiempo en discutir esa imbecilidad. Alguien que vende drogas a los niños es un depravado moral, independientemente de lo escrupuloso que pueda ser en el amor que profese por su familia o cuánto dinero dé a su Iglesia”.
Martin Gardner se pregunta qué significa el libre albedrío y cuáles son las fuentes del egoísmo y el altruismo. Cree que podríamos hallar una analogía útil con el modo de actuar de un asesor financiero en la mejora del rendimiento de una empresa. El asesor no puede aconsejar sobre la mejor forma de llegar a la meta si previamente los directivos no le explican cuáles son los objetivos y prioridades de la compañía. De la misma manera, hasta que no se le dice adónde quiere ir la humanidad, la ciencia no nos puede dar ningún consejo sobre la mejor manera de llegar allí.
Desde que apareció su primer libro, “Matemáticas, magia y misterio”, en el que contaba interesantes secretos sobre trucos de dados, cartas y objetos varios, han pasado más de cincuenta años. Con más de noventa años relataba cómo aquel primer contrato no incluía una cláusula que le permitiera cobrar los derechos de autor, aunque el olvido de la editorial (desafortunado para el editor y afortunado para él, dice con buen humor) de estipular lo mismo si el libro se vendía fuera del país le permitió beneficiarse de su traducción a varios idiomas.
Uno de sus héroes, Bertrand Russell, de quien admiraba su estilo de escritura, afirmaba que eran preferibles las palabras sencillas a las complicadas para explicar algo. Gardner hizo suya esta máxima e intentó llevarla siempre a la práctica. Podemos decir que lo consiguió. Además, consiguió que sintiéramos lo que él llama “esas corazonadas y ocurrencias súbitas que resuelven un problema con elegancia y brevedad”.
Podría decirse que nadie ha conseguido atraer el interés hacia las matemáticas de tantos millones de personas como Martin Gardner. Muchos de los temas tratados por él han dado lugar a estudios matemáticos importantes o a entretenimientos que se han popularizado. Siempre expresó su deseo de que sus juegos fueran divertidos y provocaran una mirada estimulante a los niveles más altos del pensamiento matemático. Estaba muy interesado en transmitir que los matemáticos realmente disfrutan con sus elucubraciones, tanto como el que se distiende jugando a los bolos. Recordaba a la tía Em, en El mago de Oz, cuando comenta: “Esa es realmente gente extraña, pero de veras que no me doy cuenta de para qué sirven”, y le contesta el Mago: “Bueno, nos divirtieron durante varias horas. Estoy seguro de que eso nos fue útil”.
Desafortunadamente, parte de su obra no está publicada en España o está descatalogada. A pesar de ello, lo que tenemos al alcance es suficiente para valorarle en su dimensión de divulgador y de filósofo. Hoy, con noventa y cinco primaveras, este anciano con alma de niño sigue publicando y despertando nuestro interés por la ciencia. Afortunados nosotros.