Cleopatra, reina del Nilo
Autor: José Valentín
Índice
Su vida, envuelta en brumas de leyenda o vituperada como ninguna, nos llega, en cualquier caso, a través del recuerdo deformado de artistas, moralistas historiadores.
La relación que nos ocupa se desarrolla en Egipto. Más exactamente en Alejandría. Más allá de Alejandría y anexionado a ella se hallaba el verdadero Egipto, las treinta mil ciudades que formaban el reino de Cleopatra: Bubastis, donde reinaba la diosa del amor; Menfis, dormida al pie de las pirámides; Tebas, la ciudad santa; Hermonthis, llamada la gloria de los dos cielos, y la tierra legendaria en la que cada cosecha ofrecía exuberantes los frutos de la tierra.
Egipto ya no era Egipto, pero sus gobernantes aún conservaban sus ritos, sus costumbres, sus vestiduras. Viéndolos, nadie hubiese podido decir que Amón no dirigía ya la vida espiritual de Egipto a través de sus efigies, que «el ojo de Ra» no lo vigilaba ya todo a través de su inscripción, que los oficiantes religiosos, a pesar de vestir sus atuendos ceremoniales, no eran ya los Iniciados de otros tiempos. Y, sin embargo, qué grandeza, qué apacible serenidad, qué majestuosa molicie. Maravillosa y terrible a un tiempo, la prosperidad hundió a los alejandrinos en el abandono y la decadencia.

Cleopatra ha sido criticada o alabada como pocas mujeres en el mundo. Según los moralistas cristianos de la Edad Media, los amores licenciosos de Antonio y Cleopatra eran una muestra del abismo de corrupción a que puede abocarnos el demonio de la lujuria. Cleopatra se convirtió en la esencia del pecado, en la ramera de Egipto, que reduce a un bravo general convirtiéndolo en un borracho libertino, capaz de olvidar sus obligaciones y condenar su alma.
Ya en el Renacimiento, Dante coloca a Cleopatra en el segundo círculo del Infierno en su Divina comedia –si bien el infierno dantesco resulta un verdadero lugar de privilegio en algunos de sus círculos, probablemente debido a que el grandioso poema épico-teológico permite una segunda lectura esotérica que desconocían los más de los lectores–, mientras, por el contrario, Chaucer, en La leyenda de las buenas mujeres, la cita como ejemplo de la esposa fiel –la denomina la primera mártir por amor–, quien sigue a su marido aún más allá de la muerte.
Los más de los historiadores romanos, siguiendo el impulso de su deseo, que no el del alma objetiva, dibujaron una Cleopatra a su antojo y capricho. Rara vez los vencidos tienen la oportunidad de escribir su propia historia. Josefo, el más descabellado de todos, la llamó «esclava de sus sentidos«. Josefo, ese romano ilustre, ejemplo de virtudes, que frecuentó la corte de Nerón y Popea. Es difícil creer esto de Cleopatra, quien siempre utilizó las armas a su alcance como instrumento político en la lucha por el poder. Su conducta resulta más propia de una mujer cuyo cerebro domina sus instintos.
Por su parte, los artistas y poetas no resultan más veraces en sus testimonios. Escritores de la talla de Bernard Shaw o el propio Shakespeare exaltan su nombre y le rinden una injustificada pleitesía casi absoluta. Es sorprendente. Tal se dijera que la magia de su encanto les alcanzase a través de los siglos traspasando las barreras de la vida y la muerte. Sea como fuere, resulta difícil encontrar un testimonio objetivo. Probablemente, Plutarco sea el autor que más se acerque a la verdad, pero la contribución histórica de la mítica reina del Nilo sigue siendo un enigma.
Acerca de su aspecto físico, Olimpo, su médico personal, escribió unas memorias que nos proporcionan la mejor información al respecto. La tradición sugiere un tipo mediterráneo oriental, y sería razonable deducir que era morena y tenía la tez de color oliváceo claro. Por su parte, Plutarco comentaba que «al conocerla, uno percibía su irresistible encanto. Su aspecto, unido a lo convincente de su conversación y a su encantadora forma de comportarse, componían una mezcla mágica. Su cautivadora manera de hablar subyugaba el corazón. Su voz sonaba como una lira…«.
Dión Casio dijo de ella que «su irresistible forma de hablar parecía que conquistara a su interlocutor. Era maravilloso oírla y verla y podía inspirar amor en los corazones de jóvenes y viejos«. Además, los cosméticos se inventaron, de hecho, en el antiguo Egipto, y Cleopatra debió de tener un conocimiento acerca de su uso que superaba el de cualquier mujer romana de la época.
Asimismo, los alejandrinos eran famosos por su habilidad en la elaboración de perfumes. A todas estas ayudas a la belleza, artificiales pero estimulantes, debió de recurrir la reina de Egipto. De hecho, después de su muerte circuló ampliamente por las ciudades mediterráneas un tratado titulado Cosmética, atribuido a la propia Cleopatra. Aunque es improbable que interviniera en su redacción, no cabe duda de que hubiera sido capaz de escribir un libro sobre la materia.
Era, además, una brillante políglota y hablaba con facilidad el griego, latín, etíope, hebreo, árabe, sirio, persa, y hasta la extraña lengua de los trogloditas. Cleopatra poseía el temperamento artístico de sus antepasados griegos. Durante toda su vida protegió y fomentó la ciencia y el arte. A sus instancias se editaron las obras del médico Dioscórides, desde entonces leídas por los estudiosos de todas las épocas. Tuvo amistad con el astrónomo Sosígenes, y fue por su influencia por lo que César adoptó el plan de este para la reforma del calendario romano.
Alejandría, ciudad de ensueño y decadencia
La dinastía ptolemaica la fundó en el siglo IV a.C. Ptolomeo I, hijo del noble macedonio Lagos. Ptolomeo era una de los compañeros más capacitados y fieles de Alejandro Magno y uno de sus mejores generales. A raíz de la muerte de aquel y de la división del Imperio que conquistara en Asia y Oriente, Ptolomeo logró consolidar para sí mismo y sus sucesores una dinastía que reinará efectivamente y un reino de economía saneada al escoger Egipto, uno de los países más ricos del mundo antiguo.
Ptolomeo I poseía la custodia del cuerpo de Alejandro, que preservó de los demás aspirantes conduciéndolo a Menfis. Según la leyenda, el sumo sacerdote se negó a que el conquistador del mundo yaciera allí, aduciendo: «Trasládalo a la nueva ciudad que fundó en Rhakotis. Dondequiera que el cadáver se halle depositado, el lugar será intranquilo y se verá sacudido por guerras y batallas«. Así pues, Alejandro descendió por el Nilo y fue inhumado en una espléndida tumba en el mismo centro de la ciudad que fundara. Desde luego que la profecía del sumo sacerdote se reveló cierta en lo que atañe a Alejandría y a la historia de los ptolomeos.
Ptolomeo I no solo era un excelente soldado; él y Berenice dieron la pauta para el futuro mecenazgo ptolemaico de las artes, al tiempo que aseguró la paz y la prosperidad de Egipto para los nativos. El motivo por el que la Historia lo recuerda más, acaso sea por la fundación de la gran Biblioteca de Alejandría. A su muerte, dejó para su hijo un patrimonio seguro y bien estructurado.
Ptolomeo II, luego llamado Filadelfo, era muy distinto de su padre, aunque ilustre a su modo. No era un guerrero macedonio, sino un intelectual, que creó en Alejandría una de las más espléndidas cortes de la Historia. Pero el declinar de los ptolomeos empezó con el cuarto de la dinastía, y la casa reinante fue, sin interrupción, de mal en peor. La endogamia y una desorbitada liberalidad de costumbres, intrigas, y asesinatos caracterizaron el período decadente de Alejandría.
Allí se dieron cita personajes tan ilustres como el peripatético Demetrio Falereo, al que se debe la idea de la fundación del Museo y la Biblioteca y que fue consejero artístico del primer rey Ptolomeo; el filósofo Egesias, el cual predicó con elocuencia tan persuasiva la doctrina del pesimismo que sus enseñanzas desencadenaron una epidemia de suicidios; y el padre de la geometría, Euclides; el médico y anatomista Herófilos, el primero que se atrevió a seccionar un cadáver, y que creó un instituto anatómico; Zenodoto de Éfeso, que consagró toda su vida a la edición de las obras de Homero; Teócrito de Siracusa, uno de los más grandes poetas bucólicos de la Antigüedad; Eratóstenes, maestro en geografía y cosmografía matemáticas, el primero que midió las dimensiones de la Tierra y levantó un mapa del mundo con grados de longitud y latitud.
Pero los alejandrinos no sentían en absoluto ningún interés por los asuntos públicos. Mientras Alejandría reposaba a la sombra de glorias y triunfos pasados, Roma se había hecho a sí misma, a través del sacrificio y el esfuerzo. El relevo histórico estaba ya dispuesto. En efecto, los greco-egipcios constituían una clase vanidosa, muy afectada en sus maneras; el lujo de sus casas y villas superaba todo lo conocido y su afición a la buena comida y sus cocineros eran proverbiales.
En suma, una ciudad grande y activa, esplendorosamente bella y fabulosamente rica, era también una ciudad inmoral. Punto de confluencia de todos los pueblos y razas, emporio de la economía mundial, centro de opulencia, hervidero de contrastes y pasiones, Alejandría era el crisol de todas las debilidades humanas.
Este es el escenario histórico en el que hace su aparición Cleopatra.
Las intrigas de palacio
El padre de Cleopatra VII –la Cleopatra que nos ocupa–, Ptolomeo XII, componía una extraña y tragicómica figura. Ptolomeo Auletes o «el Flautista«, como gustaba de motejarle el pueblo, no heredó el carácter violento de sus predecesores. Todo cuanto deseaba era que lo dejaran en paz. Era un hombre débil y entregado a los excesos, beodo y amante de la música. Poco más puede decirse de él. Casó con su hermana Cleopatra, de la que, al parecer, tuvo dos hijas: Cleopatra VI y Berenice. Es muy probable que la famosa Cleopatra, séptima de su nombre, fuera el tercer y último vástago de aquella unión. También pudo haber sido la primogénita del segundo matrimonio de su padre. Diecisiete años contaba Cleopatra cuando presenció la ejecución de su hermana Berenice por orden de su padre. Ella había intentado destronarle en su ausencia. Las intrigas y maquinaciones por el poder estaban a la orden del día, y todos estos sucesos no podían pasar sin imprimir honda huella en su carácter.
En la primavera del 51 a.C., murió Ptolomeo el Flautista. Le sucedió Cleopatra, que por entonces contaba dieciocho años, y su hermano Ptolomeo XIII, de diez. Caben pocas dudas de que ya estuvieran formalmente casados, como era costumbre. Puesto que Ptolomeo era menor, todo un consejo de tutores se encargaba de velar por sus intereses, pero en la intrigante corte de Alejandría tales tutores defendían inevitablemente sus propios intereses. Entre ellos se contaba Aquilas, comandante del ejército; Teodoro, el retórico griego que supervisaba la educación del joven rey, y un eunuco, Potino, típico y tortuoso intrigante palaciego que desempeñaba el cargo de «ministro de Hacienda«. Estos tres personajes pronto advirtieron que les convenía unir al rey niño a sus intereses y, a ser posible, deshacerse de Cleopatra. Esta, advertida por sus consejeros y por su propio instinto, logró esquivar la fatal suerte que se cernía sobre ella y escapar del país. Corría el 48 a.C.
Buscó refugio en Siria, donde logró reunir un ejército, y en septiembre del mismo año ya estaba en Pelusio, dispuesta a defender el trono que por derecho propio le pertenecía. Cuando la lucha entre las tropas de Cleopatra y las de Aquilas acababa de estallar, Pompeyo hizo su aparición en las proximidades de Pelusio, huyendo de los soldados de César. Allí, el romano cometió el mayor error de su vida –y, por cierto, el último–. Buscando refugio en Egipto, se entrevistó con sus gobernadores. Estos decapitaron a Pompeyo y levantaron triunfalmente la cabeza cortada. Tiempo después, César, al conocer la trágica muerte de su enemigo, no pudo contener las lágrimas. Las circunstancias le obligaron a combatirle, pero nunca dejó de admirar al gran hombre al que habían matado a traición unos gobernantes advenedizos y del que mostraban satisfechos su cabeza ensangrentada. César lloró ante el cadáver de Pompeyo, en un gesto de sincera condolencia. Acto seguido extendió su magnanimidad a los seguidores de Pompeyo encarcelados en Alejandría, liberándolos a todos. Algún día pagaría muy caro este acto.
Ya en palacio, César hizo saber a Cleopatra que deseaba su regreso a Alejandría, a fin de resolver la disputa entre ella y su hermano, pero el problema radicaba en cómo conseguirlo. Cleopatra sabía que no podía atravesar las líneas egipcias, pues con toda seguridad Aquilas la mataría. Entonces, en uno de los actos más teatrales y funambulescos de la Historia, ordenó a un sirviente llamado Apolodoro que la trasportase en una barquilla, acto seguido la enrollase en un fardo de ropa de cama y lo atase todo con una cuerda. Apolodoro, cargando el pesado fardo al hombro, pasando por un criado, recorrió el camino que conducía a los aposentos de César, escoltado por los propios guardias de Aquilas. A continuación, penetró en la estancia, dejó el envoltorio en el suelo y lo desató. Imaginamos la sorpresa de Julio César al ver aparecer ante sí a la fascinante princesita egipcia, grácil y desenvuelta. Este debió de darse cuenta entonces de que tenía ante sí a una mujer extraordinaria.
Julio César y Cleopatra
Quizás una de las más famosas parejas que danzaron ante las páginas de la Historia. César y Cleopatra, Cleopatra y César.
Sin duda, una hermosa conjunción. Ellos, el romano y la egipcia, son ejemplares únicos de seres humanos. Orgullosos, ilustres, temerarios, denigrados o ensalzados, su recuerdo arroja un poderoso destello sobre la arena de los tiempos.
Hoy su nombre es casi una leyenda. Es extraño cómo los pueblos han conservado el recuerdo a pesar del tiempo transcurrido. Por ello, no resulta extraño que César se impusiese en Alejandría, que dominase con firmeza al enemigo, que restaurase a Cleopatra en su trono. Podía haber hecho de Egipto una provincia romana, pero era demasiado galante para esto. No lo creyó necesario. Proclamó reina a Cleopatra y dejó tres legiones encargadas de mantenerla en el trono.
En la primavera del 47 a.C. César y Cleopatra embarcaron a bordo de la falúa real para remontar el Nilo en un crucero de placer. Llegaron hasta Heliópolis, donde César dirigió su primera mirada a las colosales pirámides y a la Esfinge.
Extraño personaje, Julio César. Combatió batalla tras batalla, cruzó ríos a nado, domó caballos tenidos por indomables y llevó sus campañas tanto al frío norte como al ardiente desierto. Destacó como escritor, en sus tareas administrativas y como legislador. Fue también un experto en materia de piedras preciosas, pavimentos de mosaico y decoración interior en general. Pocos seres humanos hubieran podido soportar el esfuerzo físico y mental a que se sometió.
Cuando los historiadores le llaman dictador, olvidan que esta palabra para los antiguos significa rey o presidente, y que la democracia es un fruto tardío en la marcha de la Historia.
Llega un momento en que César decide marcharse. No puede prolongar por más tiempo su ya innecesaria estancia y, ni el hijo habido de Cleopatra, Cesarión, ni la propia Cleopatra, logran retenerlo. Así, poco después, es la reina quien visita Roma custodiada por un extraordinario séquito, que debió de causar tanta sensación como escándalo. César se apresuró a instalarla en una villa de su propiedad situada en la margen derecha del Tíber y rodeada de jardines. Poco después, durante las fiestas que se desarrollaron, dedicó en el centro del Foro Julio un templo en honor de Venus Genitrix y dispuso la instalación de una estatua de oro de Cleopatra cerca de la imagen de la divinidad.
¿Planeaba tal vez Julio César una unión legal con la reina de Egipto? ¿Qué pensaba Calpurnia, su esposa a fin de cuentas? ¿Habría al fin una bandera capaz de hermanar a todos los hombres bajo un mismo cielo? Jamás lo sabremos. De una certera estocada, muchos sueños fueron quebrados de golpe.
Los idus de marzo
Aquella noche el viento sonaba siniestro. Pocos días antes se dijo que los caballos de César se habían negado a comer y habían llorado literalmente. Espurina, una anciana vidente, se presentó ante César y le previno contra los idus. Esa misma noche, las puertas y ventanas de la habitación donde César yacía junto a Calpurnia se abrieron conmocionadas por una violenta corriente de aire. Al mismo tiempo, la armadura ceremonial de Marte, que César, como sumo pontífice, guardaba en su domicilio, cayó con gran estrépito de la pared. Se dice que Calpurnia sufrió terribles visiones y pesadillas que le hicieron gemir en sueños, y más tarde dijo haber visto cómo asesinaban a César. Pero a la mañana siguiente César marcha, confiado y alegre.
Él es el protegido de Venus. Si mil bárbaros furiosos no detuvieron su marcha, ¿lo harán acaso las lágrimas de una mujer, las predicciones de los augures, los temores de una vieja?
El resto es historia. Ante la estatua de Pompeyo en el Senado, el grupo de conjurados lo rodea, como las hienas al león herido. Más tarde se contaron veintitrés puñaladas sobre su cuerpo. Lo apuñalaron con tanta saña que varios de ellos mismos resultaron heridos. Las gentes quedaron quietas, calladas, como sacudidas por un mazazo terrible del destino. El pueblo queda confuso un tiempo, como el niño que sabe destrozado su mejor juguete. Un joven general sube a la tribuna de los oradores. Las gentes se agolpan para escucharlo.
Marco Antonio se dirige a la multitud: “Ciudadanos, es un cónsul quien os habla en honor de otro cónsul, un amigo por un amigo, y un familiar por otro. No es digno, ciudadanos, que sea yo solo quien pronuncie el elogio fúnebre de un hombre tan grande, sino más bien la patria entera”.
Tiembla su voz, quebrada por la emoción, y el pueblo se estremece. Acto seguido, prendieron fuego al cadáver de César, y aquellos soldados que no conocían el miedo y que habían dado la vuelta al mundo en aras de la victoria, permanecieron toda la noche allí, velando esa pira funeraria que alargaba sus lenguas de fuego hacia las estrellas.
Ninguno de los asesinos le sobrevivió tres años.
Marco Antonio y Cleopatra
El brillante orador que encendiera todos los ánimos desde la tribuna y Augusto, hijo adoptivo de César, no tardarían en enfrentarse a los asesinos. Pero la vida tiene a veces extraños caprichos y se complace en engarzar en terribles guerras a aquellos que antes fueron aliados. Así, del triunvirato que se forma en aquella época, César Augusto, Marco Antonio y Lépido, pronto no quedarían más que dos luchando por el dominio del mundo civilizado.
Cleopatra huyó de Roma al conocer la noticia de la muerte de César. Jamás sabremos qué debió pasar entonces por su mente. Sus mejores sueños, destrozados; sus ilusiones, deshechas; su amigo y amante, asesinado. Sin duda, debió de pensar que lo más sensato sería retirarse en espera de futuros acontecimientos. Los dictados de la razón, siempre por encima de los designios del corazón. Tiempo después habría de aparecer en su vida otro hombre. La historia ha recogido parte de lo que debió de ser aquella relación. Los amores de Marco Antonio y Cleopatra, tan traídos y llevados, envolvieron a ambos en la vorágine de una pasión tempestuosa. Pero si César conservó siempre el genio y el sentido común en medio de las mayores dificultades, Antonio con frecuencia no supo estar a la altura de las circunstancias, y ante la reina del Nilo perdió la mirada altiva, la noción del tiempo, de la Historia, y aun el contacto con el suelo que pisaban sus plantas y el cielo que cubría su cabeza. ¿Culpa de Cleopatra, debilidad de Antonio, intransigencia de Augusto? ¿Qué más da? Muy pronto la feliz pareja habría de conocer la más terrible de las lecciones.
No obstante, es probable que la razón histórica estuviese del lado de Augusto. Y no ya porque Antonio repudiase a su mujer –Octavia, hermana de Augusto–, por causa de Cleopatra, destruyendo así el lazo diplomático que los unía, sino que más bien este fue el resultado, inevitable al fin, de toda una trama de causas y efectos que iban a culminar fatalmente para los amantes.
Cuando recordamos las graciosas anécdotas que empapan todo el conjunto de sus vidas, no podemos por menos que sonreír. Él interrumpía un convite público para hacerle cosquillas a ella en los pies. Ella le estafaba mientras pescaba y cambiaba su presa de agua dulce por un pez de agua salada. Ambos paseaban de noche, vestidos de campesinos, sin ser reconocidos por nadie. Pero una corona exige una responsabilidad, y ellos no la tenían. Eros maquilló sus almas de ilusión, pero no los hizo grandes reyes.
El trágico desenlace
Y estalló al fin la guerra entre los romanos de Augusto y los de Marco Antonio, guerra que había de sepultar definitivamente a la espléndida Alejandría y sus defensores.
Existen infinitas incógnitas que no alcanzaremos a descubrir probablemente nunca. ¿Por qué eligió Antonio el combate por mar, pudiendo enfrentarse por tierra, donde era un maestro consumado y no tenía igual, ni siquiera en Augusto? Extraña decisión, sin duda. Decían los antiguos que los dioses ciegan a quienes quieren perder. Y en verdad que Antonio estaba ciego, completamente ciego.
Aún habría un misterio mayor en todo esto. Llegada que fue la hora de la verdad, en el punto álgido del combate y con la suerte indecisa, se vio a las sesenta naves de Cleopatra desplegar las velas para navegar y darse a la huida. Antonio, sin comprender, abandonó la batalla y marchó tras su reina. Él, que jamás abandonó a sus soldados, bogaba ahora desesperado tras las faldas de una mujer. Muchos murieron aquel día sin encontrar su rostro dirigiéndoles a la victoria como antaño. Diez horas aguantaron luchando los aguerridos soldados de Antonio; y aun después de derrotados, no concedían crédito a los rumores sobre su marcha.
¿Por qué lo hizo Cleopatra? ¿Por qué, cuando nada estaba aún perdido abandonó la batalla y se retiró con sus naves? Ningún motivo, ninguna estrategia, ningún ardid era capaz de justificar aquello. Era y es, a todas luces, incomprensible. El universo femenino está lleno de enigmas que ni la propia mujer sería capaz de desvelar.
Ahora ella, Antonio, los innumerables ejércitos congregados, quedaban derrotados irremisiblemente ante el victorioso Augusto.
No resta ya sino el trágico desenlace de la historia, que habría de estar teñido de orgullo. Creyendo muerta a Cleopatra, Marco Antonio se suicida. Plutarco supo narrar con extraordinaria emoción el fatídico momento.
También dibujaría impecablemente la escena de la muerte de Cleopatra, postrada sobre el lecho, probablemente envenenada, acompañada de sus sirvientes. Al parecer había engañado a Augusto haciéndole creer que deseaba vivir, pero era demasiado orgullosa para dejarse encadenar y desfilar públicamente por las calles de Roma como codiciado trofeo del vencedor. Equivocada o no, demuestra fortaleza y orgullo. Así, cuando los romanos que custodiaban la entrada irrumpen en sus aposentos, encuentran el pálido cadáver de la reina del Nilo reposando blandamente, con dulzura. Sus doncellas, Iras y Carmión, estaban a ambos lados.
Esta última aún vivía. “Un bello gesto, Carmión”, comentó uno de los soldados. “Sí, bellísimo, como convenía a la que era de tantos reyes descendiente”, respondió ella, y un dulce sopor envolvió sus palabras, sumergiéndola en el sueño eterno. Hubo un admirador, Arquibio, que llegó a pagar una fortuna a cambio de que fuesen respetadas las estatuas de Cleopatra.
Con su trágica muerte termina quizá un período de la Historia, mas no por ello detiene su inexorable marcha el devenir histórico, y el transcurso de los siglos venideros habría de volver con frecuencia la mirada atrás, hacia la enigmática reina de Egipto.
José Valentín





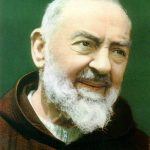



Deja una respuesta